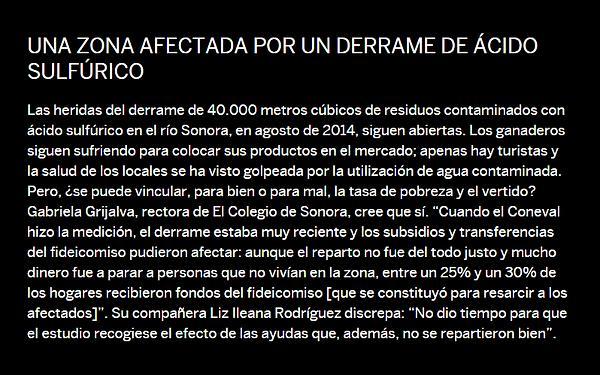La ausencia de pobreza no tiene nada que ver con el lujo y el bienestar entra, muchas veces, en contradicción con la vida en la gran ciudad. El municipio con la menor tasa de pobreza de México, Huépac, está en la parte más rural de la sierra de Sonora, a 160 kilómetros de la capital del Estado, Hermosillo. Se llega a él por una carretera estatal serpenteante, pero de buen firme y bien mantenida que discurre en paralelo al río Sonora. Si en 2010, cuando el Coneval hizo la medición anterior, los lugares de México con menor tasa de pobreza eran zonas acomodadas de grandes ciudades como Monterrey o la capital, Ciudad de México, hoy los 15 primeros lugares los copan los municipios rurales. Siete de ellos —“todos de baja densidad poblacional”, apostilla el investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Luis Huesca— están en Sonora (noroeste de México).
Es mediodía de un jueves y no hay ni un alma en el corazón de Huépac, como si la tierra se hubiese tragado al millar de personas que vive aquí: el único restaurante que hay está cerrado y la quietud da la sensación, en fin, de estar en un pueblo fantasma. Todo es orden, limpieza, pulcritud: en el trazado, lineal; en las calles, que lucen bien pavimentadas. También en la plaza ajardinada, que hace las veces de centro neurálgico del pueblo, y en las casas, todas bajas y en las que se aprecia un claro influjo estadounidense.
Este esmero en los detalles es parte de la idiosincrasia de Huépac, de la que sus vecinos sacan pecho. El indiscutible aroma a los Estados del sur de EE UU proviene de la cercanía a la frontera de Nogales y Agua Prieta —ambas a poco más de tres horas de viaje por carretera— y, sobre todo, del ya histórico flujo migratorio hacia el vecino del norte: Huépac fue uno de los primeros pueblos de Sonora que vivió el éxodo de personas que, arrastradas por la crisis de la ganadería y la minería empezaron a marcharse a Arizona y California a mediados del siglo pasado.
VIAJE A LOS DOS EXTREMOS DE MÉXICO II
Elsa Martínez, vecina de Huépac. HÉCTOR GUERRERO


En el regreso de aquellos migrantes pioneros con ahorros en la cuenta corriente está, según Gabriela Grijalva, rectora de El Colegio de Sonora, una de las causas esenciales por las que menos del 3% de los habitantes de Huépac viven por debajo del umbral de la pobreza. Ninguno de ellos, siempre según los datos oficiales, se encuentra en situación de carestía extrema. “Para los estándares de la sociedad actual, Huépac se considera una zona rezagada. Pero la poca gente que se quedó a vivir allí o los que regresaron con ahorros viven muy bien. Hay una cultura histórica de poco consumo y mucho ahorro, de saber conformarse con lo básico”, añade Grijalva.
Sin embargo, el retorno de aquellas personas, ya mayores y con vidas mucho más acomodadas de las que tuvieron sus antepasados, explica solo una parte del cuadro. Como siempre que se buscan las causas de un problema o virtud social, la respuesta no es única, sino más bien un cóctel de factores que Grijalva, su compañera del Colegio de Sonora Liz Ileana Rodríguez, y Huesca, del CIAD, resumen en cinco: no hay hambre -la gran mayoría de vecinos tiene pequeñas parcelas y ganado, de donde obtienen el sustento básico-; la carencia de vivienda y la competencia por el suelo son mínimas y todos los hogares cuentan con los servicios básicos; el regreso de las actividades extractivas —una mina de oro y plata abrió sus puertas a finales de 2011 a solo 15 kilómetros del pueblo— ha dado trabajo; la cohesión social y un sentimiento de comunidad que impiden que nadie quede atrás —“somos pocos y nos ayudamos entre nosotros para que todos tengan lo más indispensable”, avala Elsa Martínez, vecina de Huépac de 72 años—; y la especial atención prestada por los sucesivos Gobiernos estatales a la zona de la sierra, parte esencial de su historia, que ha posibilitado el despliegue de infraestructura vial envidiable a ojos del resto del país. Es la niña bonita de Sonora.

Artículo original de El País.
Un vecino de Huépac, en la plaza principal del pueblo. HÉCTOR GUERRERO
La contundencia de los datos deja poco espacio para la duda: no es el paraíso y muchos problemas persisten, pero el habitante medio de Huépac vive mucho mejor que su compatriota medio en otras latitudes. Sin embargo, los vecinos no las tienen todas consigo. “Me cuesta creerlo”, dice Gloria Contreras, maestra jubilada de 58 años. “No estamos abajo, pero tampoco tan arriba”. Como casi todos los vecinos consultados, insiste orgullosa en la calidad educativa de Huépac, paradójicamente uno de los indicadores en los que el pueblo sale peor parado. La medición del Coneval es el tema del día, de la semana y casi del mes en Huépac. “Aquí apenas hay empleo”, añade, escéptica, la síndico del Ayuntamiento, María del Carmen Lugo. La profesora Rodríguez, de El Colegio de Sonora, admite el argumento —“es cierto que, más allá del campo y la minería, prácticamente no hay fuentes de trabajo”—, pero le da la vuelta: “Tampoco hay desempleo: el que se queda es porque está ocupado, el que no, sale. Eso también reduce el índice de pobreza”.
Otros vecinos, a regañadientes, admiten la evidencia, pero temen que figurar durante cinco años como el pueblo con menor pobreza de México les reste recursos públicos. Los menos, sí consideran que la estadística refleja fielmente la situación de Huépac. “Se vive mejor que en otros municipios de la zona y casi todos tenemos un nivel de vida similar”, reconoce Rafael Ibarra, trabajador del Ayuntamiento. “No somos ricos, ni mucho menos, pero pobreza extrema no se ve”, agrega una joven vecina, Anna Cristina Takaki, en la puerta de su casa. Las cifras avalan su razonamiento. Con una renta per cápita inferior a la media del Estado, una comunidad completamente rural ha logrado lo que las ciudades más ricas de Sonora —y de México— no han conseguido: erradicar la pobreza casi por completo.
Siguiendo el curso del río Sonora hacia el sur, solo ocho kilómetros separan a Huépac del quinto municipio con la menor tasa de carestía de México: San Felipe de Jesús. Allí, en pequeño (menos de 400 habitantes), las dinámicas son muy similares. “No hay hambre, ni nadie en situación de gran necesidad”, dice la presidenta municipal (alcaldesa), Delfina Ochoa, en un español salpicado de giros estadounidenses. Nacida en Phoenix (Arizona), ella misma es uno de tantos casos de migrantes o hijos de migrantes -según sus cifras, casi la tercera parte de la población- regresados a la zona de la sierra de Sonora: su familia es de San Felipe y volvió hace años con el dinero suficiente para vivir holgadamente e invertir en su tierra natal, atraídos por la seguridad —a diferencia de otras zonas del Estado, en las que el crimen organizado campa a sus anchas— y la buena calidad de vida.
“El pueblo no crece [en población], pero los que quedamos vivimos bien”, completa su mano derecha en el Consistorio, Fidel Martínez. Tras más de una década de duro trabajo en un rancho de Benson (Arizona), emprendió el camino de regreso a San Felipe, donde, además de trabajar para el Ayuntamiento, regenta una tienda de abarrotes que abrió con parte de sus ahorros. No hay grandes secretos: “Aquí, como en Huépac, se vive de forma austera”, continúa Ochoa. “Quizá porque cuando estábamos en EE UU, ahorrábamos todo lo que podíamos. No lo sé”, admite dubitativa. “No somos ricos, pero aquí todos tenemos refri [refrigerador], teléfono y hasta Sky [TV por satélite]... Que yo sepa, solo hay un señor que no tiene televisión”.